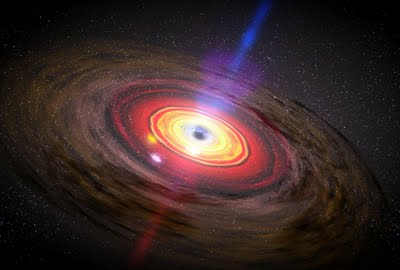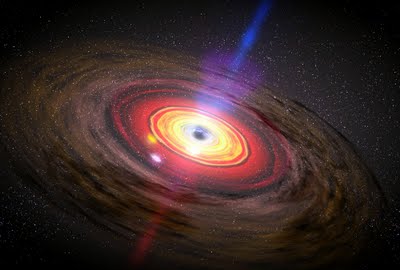Diré tu nombre en mi soledad,
sentado en las sombras de
mis callados pensamientos...
Y lo diré sin palabras y sin razón...
Rabindranath Tagore
Si con simplicidad de espíritu buscas una definición de ese Algo al que llamas con el nombre "Dios" u otro, sin enmarañarte en densas y complejas especulaciones de teólogos y filósofos, o de ciertos místicos escribientes, imagina ésta, simplísima: que Dios es tu mano. Y haz este ejercicio que cierta vez me enseñara un maestro espiritual -no un filósofo, no un teólogo, no un místico escribiente- que sabía hablarle al alma desde lo más hondo de ella porque, según podía inferirse de sus palabras, había sido el Desierto de Dios su Maestro. Esto decía:
Mira tus manos. Sabrás si eres ateo o no. Míralas. Si cerradas o abiertas. Si perezosas o activas. Si lentas o rápidas. Si desmoronan o edifican. Si arrasan o siembran. Si dejan caer o sostienen. Si abofetean o consuelan.
Por ellas haces a Dios en ti. Lo recreas y te creas cada vez que la ofrenda que de ellas mana incrementa vida en la vida de tus semejantes.
Cuando ya no adviertas que son tus propias manos las de tu prójimo, algo de eso que llamas Dios estará acaeciendo en ti. Si eso ocurriera, no lo sabrías. Tan sólo una sospecha te nacería cuando, al intentar cerrarlas, sintieras dolor e imposibilidad.
En ello estriba lo necesario. Pero podrás sentirte solo y ser esta insuficiencia la que te entristezca. Cúbrela, si así te pesa. Concédete la oración a ese Algo que te habita. Y, en lo recóndito de ti, ora sin palabras -no las hay ni para contenerte ni para contenerLo-. Será la paz la respuesta. Y sentirás que ella te es suficiente.
(No busques palabras que Lo nombren. No las hay. Como amor no es "amor", sino amar, que carece de nombre...)