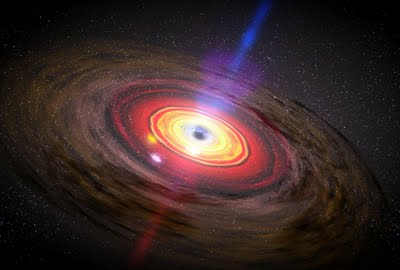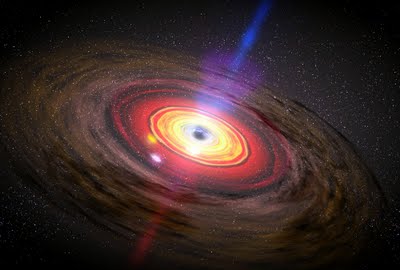Johann Heinrich Füssli (1741-1825)
El escritor más intenso es el que
sabe leer bien sus propios sueños.
Héctor Libertella
Leer los propios sueños. Este sería el secreto. Como si ellos fueran un texto y tuvieran un lector atento: el escritor mismo. Lector, éste, muy especial. De aquellos que, además, lo son por oficio. De los que saben leer bien. Esto parece importante y, a la vez, obvio. No se trata simplemente de leer, sino de saber hacerlo. Sólo algunos poseen ambos privilegios. Tampoco lo de leer habría de tomarse a la ligera. Correría serio riesgo la intensidad del escritor. Y, finalmente, de descuido en descuido, de distracción en distracción, también su propia razón de ser.
A su vez, la escritura tendría que resultar necesariamente intensa. Así lo ha sido la lectura previa. Y el texto, al que ella se ha aplicado, resultar literalmente extra-ordinario, único, carente de comparación posible. Se trata de los sueños mismos del escritor.
Sueños oníricos, sueños-ilusiones, ensoñaciones, deseos profundos. Libertella deja abiertas, de par en par, las puertas de la polisemia. Se trata, a secas, de los sueños. Por lo demás, cada uno sabe a qué sueños es afecto, qué tipo de sueños lee, qué sueños padece.
Por último, la escritura -el texto final- no sería más que la pro-fecía, el oráculo desde cuyos labios el texto fundamental del sueño habla. La encarnación apofántica del verbo revelado en la escritura nacida de la lectura atenta. El escritor sería, a la vez, el lugar en el que el sueño revela, el intérprete atento y el mensaje. Delfos, la Sibila y su oráculo. Y, el lector, un Edipo ciego que busca la luz de su destino en los sueños profundos de un escritor intenso.
No soy escritor. Apenas si escribiente de papeles como éstos. Y, entre los tantos escribientes, de aquellos que lo son en ocasiones. Me pregunté, desde esta mi precaria diletancia, qué tipo de texto era el mío. Si realmente tenía algo que ver con aquellas texturas que entretejerían mis sueños. Si mi escritura, sin yo saberlo, intentaba expresarla. Y, en ese caso, si esa inevitable lectura era, a espaldas mías, atenta. Y me seguí preguntando hasta que advertí que, aunque escribiente, me comenzaba a agradar la idea de serlo intenso. Esta adjetivación de Libertella nunca se me había ocurrido y, por esto mismo, jamás la había pretendido. Conocida, se me antojaba importante. Comprometía no sólo mi habilidad de estar atento. Ponía en cuestión la existencia, en mí, de un texto. Respecto de éste, excluí que, si en mí había alguno, fuera de naturaleza onírica. Algunas veces tuve sueños que consideré extraordinarios por una cierta lógica narrativa en ellos y, también, por cierto atribuido simbolismo arquetípico que me llegó a parecer pertinente a algunas inquietudes e incertidumbres que aquejaban mi vigilia. Sin embargo, todos ellos finalmente me habían resultado como fragmentos de una inquietante escritura críptica, preexistente a la vez que no acabada, que concernía a todos y que, al mismo tiempo, se refería a mí. En fin, una urdimbre de signos cuyas mutuas y reales referencias presentía hallarse en su reverso -que sabía inaccesible-; signos que se me aparecían bajo la luz tenue de un claroscuro con zonas de sombras de espesura infranqueable. (A veces llegué a pensar que también los pensamientos que, en mi afán de objetivación, escribía en mis papeles no eran otra cosa que una extraña prolongación de esos mismos signos que incesantemente entretejían esa misma urdimbre, sin nunca poder llegar a saber ni su sentido ni su diseño).
Nunca pude extraer luz de esos sueños. No obstante, imprimían en mí un estado de ansiosa expectación. Me parecía que en ellos había como un intento de manifestarme algo acerca de aquello que yo presentía ser lo que más me importaba. Y seguía adelante. Me preguntaba por esos otros sueños. Por mis deseos más escondidos. Lo iba haciendo paso a paso. Máscara tras máscara. Hasta llegar -así me parecía- a un rostro desnudo, primigenio, en el que creía ver los rasgos de mi aspiración más profunda y protegida. Aquella que, como contrapartida, espejaba mi carencia más acuciante, ese apetito siempre insatisfecho de mis propias raíces en las entrañas mismas del Deseo. Carencia que me parecía intuir emparentada con las apenas aprehensibles resonancias de la metáfora bíblica del desierto. Muy cercana al sentir de Qohelet. Más allá de la evanescencia de todo fruto humano. Teniendo ella todo que ver -no sabría explicarlo- con Lo Innominado, en esa obstinada infinitud asintótica del Deseo (como en el intenso y sacrílego intento de cruzar el abismo de identidad que separa Sefirot y En Sof, el Todo y la Nada divina de la Cábala).
Fue entonces que me sentí invadir por el desánimo. Ese texto sí que me era casi del todo inaprensible. Por más que mi lectura fuera infinitamente intensa e, igualmente infinito, mi oficio de lector. Mi problema era la posición misma del texto que yacía en mí. Estaba ahí, deslizado hacia la otra orilla. Como estando en mí y, al mismo tiempo, fuera de mí. No podía llegar a ella por más que mi atención se intensificara y se extendiera. Comprendí que lo imposible sólo tenía que ver con mi único y precario lenguaje -lectura y escritura- posible: el de la metáfora. Ese texto estaba, casi del todo, echado en su cono de sombra, deslizado hacia la disimilitud.
Empecé de nuevo. Me recordé escribiente. Volví al consejo del escritor. Me esforcé por estar más atento, bien atento. Incluso entrecerré los ojos como hacían los griegos para poder atisbar el misterio (lo perceptible sólo por la mirada de ojos entrecerrados en el climax de la atención). Pero, nuevamente, lo único que logré entrever fue el mismo cono de sombra en cada una de las metáforas que intenté. En todas ellas, de una manera u otra, yacía indescifrable el mismo texto. La misma textura, la misma urdimbre de signos únicos y enigmáticos. Infinitamente familiares. Infinitamente indescifrables. Y, si algo nítido me pareció percibir -no ya leer-, fue que ese texto yacente tenía las vibraciones de Lo Innominado. Profundamente ligadas y acordes con las de mis propias raíces, pero extrañas a las de mis propias palabras.
Jamás podré escribir ese texto. Jamás podré ser un escribiente "intenso". Quizás sólo trazar palabras que logren inducir el presentimiento de ese otro texto imposible de hacer. Y si esto último se tornara posible, es mi sospecha que ese texto milagroso revelaría los sueños, no ya del escritor o del escribiente, sino del hombre -de cada hombre- que subyace en ellos y de quien ellos son apenas una resonancia, lejana y casi imperceptible.
Pensé que el ser humano más intenso sería aquel que supiera leer "bien" la imposibilidad de que sus sueños -aquellos que echan sus raíces en el cono de sombra de las metáforas primordiales- lleguen a ser textuables. También pensé, a la luz de esto, que no es posible el escritor descripto por Libertella, por más atenta que fuera su lectura e intensa su mirada. Que toda escritura de lo significativo se instaura en ser guarda y circunloquio del silencio. Y, finalmente, que escritor y escribiente, ambos, habrían de ser fieles a aquel precepto de Wittgenstein: de que aquello de lo que no se puede hablar, ha de ser callado, añadiendo, quizás, que, no obstante, han de ser metáforas del silencio las solas que justifiquen su escritura.