No quita ello que sea la muerte aquello por los que muchos viven.
Así, hay quienes dejan vida, y otros, muertes. Y, cada uno, la medida o la ausencia de su humanidad.
De los dones de la vida, quizás el legado más humano -más fraterno- sea el de haber incrementado la lucidez.
De todos los dones, ese algo de luz que, día a día y noche tras noche, alguien va encendiendo para sí desde la oscuridad de su indigencia, después de haber superado la encrucijada de optar entre la lucidez y el poder (incompatibles, por negar éste la fraternidad que la lucidez revela).
Esa misma lucidez de la que quiso hacer partícipes a sus hermanos el último de los profetas de Israel, y que se tradujo en el mandato de no tener a nadie ni por maestro ni por señor, porque sólo Uno lo era... Mandato éste que es concreción eminente de aquel otro que consigna el Deuteronomio: el de elegir la vida.
La herencia a dejar será la opacidad de la insignificancia (no ausencia sino oscurecimiento de lo significativo) o esa partícula de luz para esa partícula de universo que es el hombre. Ni poco ni mucho. Y, sí, la inconmensurable diferencia entre ser uno y ser nada.
Hay momentos en que ciertos espejismos tornan falsamente luminosa la opacidad de las cosas, o se insinúa en ellos confortable y digno el ilusorio poder de sentirse uno maestro y señor. A veces acontece ese como exilio del alma en la oscuridad del sentido; hay insania, ausencia de sí, en el ausentarse uno del hermano. Esto ocurre cuando, en esa opción entre lucidez y poder, eligiéndose el poder se elige la esclavitud.
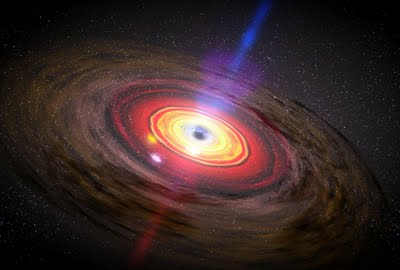















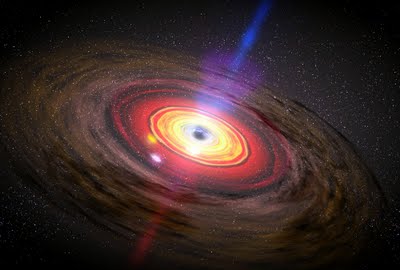
No hay comentarios:
Publicar un comentario