Un sueño no puede
convertirse en nada
una vez que se ha soñado.
MICHAEL ENDE
Los sueños nos acontecen. No los soñamos. No somos sus artífices. Son ellos los que nos sueñan y, también, nos modelan. Nada conocemos de su génesis. Poco logramos de nuestros intentos de interpretarlos. Sabemos que, una vez acontecidos, no podrán convertirse en nada. Que se afincarán en nuestra mente. Que desde allí nos acompañarán para siempre. No importa cómo. Si desde los pliegues más profundos de la conciencia, o desde esporádicas reapariciones en nuevos sueños, o desde irrupciones inesperadas en la vigilia, o si, trasponiendo los umbrales de la conciencia, se tornan metáforas en un poema, o subyacen a un pensamiento, o esculpen la textura de un cuadro, o modulan torrentes y remansos en una sinfonía. De alguna manera modelan también la cotidianeidad de nuestras vigilias, dándoles formas, luces, sombras, ciertas voces y ciertos silencios. Habitan nuestros gestos, nuestras actitudes y, también, ese ángulo -único- desde el que el mundo y la vida se hacen paisaje y tierra de cada uno. Nunca dejan de darles a nuestras percepciones, fantasías y pensamientos esa tonalidad, irrepetible y propia, que sella la diferencia entre una metáfora de la luz que amanece y de otra en que ella se oculta.
Hay sueños alegres, los hay tristes y los hay de apariencia indiferente. Algunos logran ser recordados y otros se olvidan al despertar. De los recordados, unos pocos se tornan memorables. De éstos, algunos desentierran el imperio de un mandato, otros el de una prohibición. Algunos son la confesión de lo que jamás podrá ser dicho. Otros, el cumplimiento del deseo negado. Algunos, la revelación de un sentido, o la anticipación de una pena o de un gozo. Otros, la expresión reiterada de una culpa, o del camino a su expiación. Pero todos ellos, de una manera u otra, son mensajeros imprevistos y pedagogos sabios de liberaciones oscuramente presentidas y esperadas.
Entre ellos, y con igual destino aunque diferente pedagogía, se dan los temidos, los que nos dejan en apariencia indefensos, a merced del desamparo y de la impotencia: son los que nos horrorizan, como las pesadillas, o los que nos aterran como los otrora llamados "íncubos" y hoy "terrores nocturnos", o los híbridos de éstos y aquéllas. Algunos vencen la prueba de la vigilia y logran ser recordados. Otros se sumergen en el magma del que emergieron, para continuar allí, entrelazados y adheridos a la vida subterránea que los alimenta, en su búsqueda de nuevas metamorfosis que les permitan inducir la liberación esperada.
De entre los sueños horrendos que vencieron la prueba de la vigilia, algunos vomitaron, sobre ésta, creaturas igualmente horrendas, que comenzaron a vivir entre nosotros, como Jekyll y el señor Hyde, nacidos ambos de una pesadilla de Robert L. Stevenson, o como Frankestein, a quien dio nacimiento una pesadilla de Mary Shelley. Y como todas aquellas otras creaturas monstruosas que forman parte de la vida de cada uno, y que, también ellas, nacidas de pesadillas o de terrores nocturnos, perduran en la conciencia a la espera de que su mensaje sea atendido.
Poco sabemos de todos estos mensajeros de la noche, de su extraña pedagogía y de esas sus historias horrendas que emergen de su matriz ancestral. Poco o nada sabemos de su significado, poco o nada del por qué y de su finalidad. Frente a ellas, nuestra experiencia onírica es la del terror. Del aquel inconmensurable, sin límites, que nos encierra en la vulnerabilidad total, en la paralizante impotencia del grito, en la imposibilidad de la invocación. Hasta que nos acontece la gracia de poder huir, saltando el vacío que nos separa de la vigilia, como quien salta del encierro del sepulcro a la vida, o se libera de las garras del abandono sin límites entregándose al seno protector de esa Gran Madre que es la vigilia. Lejos ya del peligro, en nuestra huída de niños, pero también lejos del mensaje y de su cifra.
Nada sabemos de los terrores ancestrales que nos habitaron -y modelaron nuestros genes-, hace milenios, cuando la palabra aún no nos había nacido y cuando fue la angustia sin límites de un gruñido ahogado el primer intento de palabra suplicando ayuda. Si de esos terrores supiéramos, quizás se nos tornaría legible el mensaje desde la cifra justa, y no desde el terror ancestral sobre él proyectado.
Desde entonces ha ido cambiando nuestra vida; se ha ido poblando de creaturas nocturnas, que hemos encerrado en el silencio y en la oscuridad que a éste le atribuimos. Y le hemos dado a la palabra el don y el lugar de la vigilia, y atribuido la luz y el limitado -y por esto controlable y seguro- mundo de lo decible. Pero en nuestros sueños de terror, continuó incólume perdurando nuestro abandono, nuestra vulnerabilidad, el gruñido, el grito arrojado a la nada. Allí, en las profundidades de las que esos sueños son oscuros ecos, yace nuestra soledad, sentida desnuda e irredimible. Y yace también, a la espera de nuestra comprensión, el mensaje todavía incomprendido.
He pensado a veces que pesadillas y terrores nocturnos son, a la vez, la gran metáfora de la precariedad que somos y la de la luz que en ésta se oculta. Y que, como toda metáfora, quizás también ellas contengan las cifras de ese misterio presentido e indecible que es la vida indecible e inefable que para cada uno ha de ser la propia.
He tratado de leer, en las imágenes que de algunas de esas creaturas perduran en mi vigilia, la escritura críptica que las dibuja. Lectura, por cierto, desde la vigilia y desde el intento de sus palabras, lejos ya del temor y del temblor de la cerrazón onírica. Lectura al abrigo de toda creatura amenazante, iluminada por la reflexión, motivada por la búsqueda de lo significativo, y no exenta de la sospecha de que en sus metáforas se escondan esos mensajeros de la noche. Y, también, escritura de un mito posible y habitable que metaforice, desde el pensamiento y el lenguaje, desde la luz de la similitud y la oscuridad de lo disímil, la vulnerabilidad raigal que somos y la liberación posible de su negación. Como nos fue revelado en tantos sueños que nos habitaron en nuestra primera infancia y que, todavía hoy, nos sorprenden en nuestras vigilias.
ooo
Siempre me pareció que allí, en el límite mismo de la conciencia que divide y separa, habita una extraña conciencia que une. Que en los confines del logos imposible está la metáfora posible y su inescindible cono de sombra, ese su declive que conduce a la disimilitud en la que se asienta toda vida, aquello que todo discurso niega, y que, sin liviandad, algunos hombres amaron llamar "misterio". Aquello que, quizás, encuentra su lenguaje en sueños y pesadillas del dormir y en aquellas otras del estar despiertos.
ooo
Cada uno es hijo de sus sueños y de sus pesadillas. La subjetividad está, así, plasmada, configurada, conforme a lo que sueños y pesadillas entretejen. No hay una razón objetiva conforme a la que la subjetividad se instaura. No hay tampoco una “razón” objetiva de su unicidad. Todo intento descriptivo de la subjetividad habrá de quedar en la instancia metafórica, mítica, del relato. Sin embargo, el hecho “objetivo” e innegable para la razón habrá de ser siempre el de que un sueño no puede convertirse en nada, una vez que se ha soñado. Tiene consistencia y espesor. Nos habita. Y, a pesar de lo inaferrable que la subjetividad es para sí misma, a él muchas veces nos volvemos, como compelidos por ese oscuro y persistente deseo que, de niños, nos impulsaba a querer saber qué había detrás de los espejos. Descubrir si era verdad que detrás de ellos se ocultaba el rostro inquietante y presentido de ese Otro, de cuya imagen sospechábamos apropiarnos cuando en ella creíamos ver la nuestra. Descubrir la palabra que se oculta y la liberación que se intuye prometida.
ooo
Ser soñados por los sueños. En esto quizás consiste la subjetividad. Y quizás nada de ésta -es decir, nada de nosotros mismos- sabríamos, si nada supiéramos de esos sueños que nos sueñan.
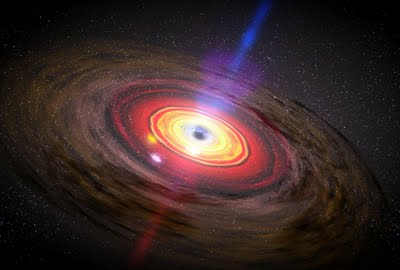















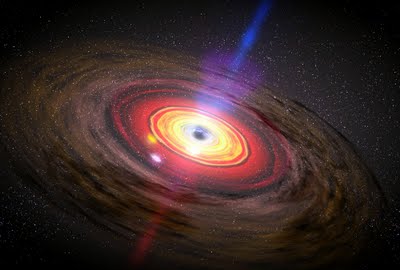
No hay comentarios:
Publicar un comentario