Hace 14 años
miércoles, 20 de enero de 2010
Esa habitación daba al Tiber
Pasó ya mucho tiempo. Me ocurrió desde mis dieciocho hasta mis casi veintiún años. Irrumpía en mí una obsesión sobrecogedora ante lo ineludible que percibía ser mi muerte. Esto me acaecía cada noche, en aquella mi fría y austera habitación de estudiante. Esa habitación daba al Tíber y, por sobre él, a Villa Borghese. Al atardecer, solía interrumpir mi estudio y tocar mi violín sentado en su ventana. Frente a mí, el alquímico atardecer romano iba transformando las aguas del Tiber en torrente sereno de poderes y glorias, esclavitudes y vergüenzas, metamorfosis todas del límite en el mismo y cambiante rostro de la finitud y de la precariedad humana. Así era la visión -el halo y el aura- que esa fría habitación romana bebía del mítico río que a sus pies se deslizaba. Era ella la que también embebía mi alma. Visión que yo sentía como la purificación necesaria y previa al rito que cada noche meticulosa y ordenadamente habría de repetirse después de la cena. Atravesar aquellos largos y húmedos pasillos, dirigiéndome a mi habitación; desvestirme; el último aseo; otras páginas leídas; cerrar esa ventana -quizás el tramo más angustiante- como si tuviera que renunciar para siempre a la vida de ese río eterno, vencedor de todas las muertes, que, desde esa mi entonces prolongada adolescencia, yo admiraba y amaba; y, por fin, acostarme. Este era el rito todas las noches repetido. Con la resignación de los que saben inevitable lo que vendrá. Y, también, con la paz, tenue e ilusoria, de la disponibilidad de los desposeídos y de los que se saben vulnerables. Así continuaba lo que creía ser mi iniciación. (Siempre presentí un Maestro, pero nunca llegué a entrever su rostro. Me pareció ver sus ojos frente a los míos, cuando apenas tenía trece años, en una experiencia que jamás podría describir.)
En esa habitación, en oscuridad y silencio, cada noche, mi asiduo visitante era el mismo y reiteraba el mismo rito: instalarse en mí y ocupar, sin violencia y paulatinamente, cada resquicio de mi mente hasta que nada de mí, salvo mi sobrecogimiento, quedara en ella. Como si un espíritu vagante y ávido hubiera encontrado en mí su descanso y su dominio. Entonces se dirigía a esa nada que aún quedaba en mí. E indefectiblemente le descorría el velo de una verdad impiadosa: que absolutamente vana y vacua era mi libertad frente a lo ineludible.
Así fue, cada noche durante tres años, la pesadilla de mi lucidez. Al amanecer todo retornaba a su cauce. La universidad, mis estudios, mis paseos y la vida deslumbrante que para mí era Roma.
Nunca sentí que me importara morir. Y este sentir persistió más allá de esa experiencia. Lo pude comprobar años más tarde, cuando vino la prueba. (Lo que en ese umbral experimenté no fue más que la pena, sutil y nostálgica, de tener que ausentarme de mi esposa y de esa mañana cálida y azul que me envolvía.) Pero sí me importaba, y sin límites, que la muerte se ubicara más allá del alcance de mi libertad. El punto era precisamente ese, su ubicación, y no su presunta naturaleza. Se me imponía, con insoportable evidencia, ese algo imposible de eludir que inexorablemente me pretederminaba a su encuentro sin que nada importaran para ello ni mi libertad ni mi rebeldía.
Poco a poco se me fue haciendo nítida y luminosa la línea de mis límites. Comencé a intuir hasta dónde llegaban los confines de mi libertad, dónde se diluían mis ilusiones, dónde estaban mis fronteras. Vi que lo absolutamente inaprensible se hallaba del otro lado. Y esto fue como romperse en mil fragmentos de nada la ilusoria consistencia de mi yo. Hasta entonces nunca había imaginado orilla alguna que mi libertad no alcanzara. Pero la vislumbrada era del todo distinta. Infinitamente ajena a mi libertad, como la de un universo del todo distinto al mío que yo había construido con certezas y evidencias, tangibles todas y manipulables.
Esa obsesión y sobrecogimiento frente a lo ineludible fue gestando en mí el silencioso proceso de una muerte más real y profunda. La de mi adolescente ilusión del absoluto imaginado. Y a medida que mi no buscada iniciación avanzaba, sentía que la predeterminación de lo ineludible paradójicamente me iba abriendo la vida. Que lo hacía a través de la angostura y del reconocimiento, palmo a palmo, de su propia estrechez. Hasta comenzar a ver que, como lo ineludible de la muerte, también la luz de la vida estaba del otro lado y echaba sus raíces en esa otra orilla. Y que ambos eran un don.
Esto fue lo que entonces creí entrever acerca de la muerte y la libertad. Creo que fue a partir de entonces que emprendí mi camino hacia otra adolescencia. El Deseo de lo Imaginado había sido éste: poder llegar, quizás un día, yendo en pos del Reino, a la Niñez... o, también quizás, hacia esa ancianidad que, en labios de Goethe, «os devuelve la inocencia sin arrebataros la razón».
Este es un recuerdo de una adolescencia protraída. Lo es a propósito de algunos pensamientos referidos a la muerte y a la libertad. Que quizás habría de servirme -ésta fue mi esperanza de escribiente- para que, volcado junto a otros recuerdos y otras experiencias, pudiera lograr un atisbo de las infinitas modalidades con que habría de acrecentarse en mí la conciencia viva y raigal de la muerte, de la libertad y del límite.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
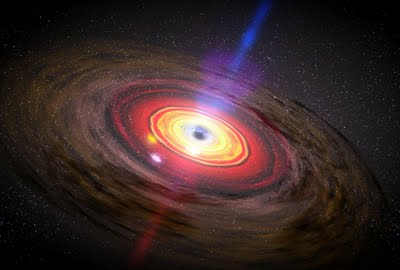















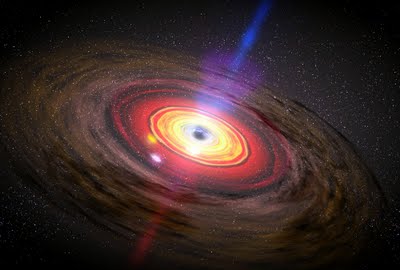
1 comentario:
Deseaba o ¿necesitaba? dialogar
con un interlocutor sabio,
y abrí esta página que me atrae mucho.
Fue entonces que leí
esta magistral pieza poético-filosófica.
Enmudecí de la emoción.
Volví a leerla, pero ahora escuchando
los conciertos de Paganini.
Los violines me acompañaron
en esta segunda incursión
en la intimidad del autor;
de esta su dolorosa y misteriosa experiencia.
No pude contener las lágrimas.
El dolor ajeno me causa más pena
que el mío propio.
Y este poema en prosa gotea melancolía,
entre otras cosas.
Pude sentir que estuve ahí
como mudo e invisible testigo del proceso
que el autor de estas líneas vivió.
La humedad de los pasillos
penetró mi piel
y la austeridad de su habitación
de estudiante me acogió.
Lo escuché tocar el violín
y lo vi cerrar las ventanas
como ritual para conjurar los temores.
Él asegura haber salido
de una adolescencia
para entrar a otra.
Creo haber entendido, mas no estoy
del todo segura si comprendí
lo que él quiso significar.
Y bien. ¿Cuándo termina
la adolescencia?
Para algunos, nunca.
Adolescencia es transición… crisálida
a punto de la transformación,
de la inauguración vital de la plenitud.
Pienso que la adolescencia termina
cuando dejamos de temer
tanto a la Vida como a la Muerte;
cuando nos armonizamos
con el ritmo vital del Universo,
y cuando trascendemos los límites
e, incluso, aceptamos algunos.
______
Pido a dos de mis autores favoritos
que me ayuden a terminar este comentario.
______
La existencia de cada hombre
puede ser una tragedia
o una victoria,
el caos o la realización absoluta.
En sus manos está
si de su paso por la Tierra
hace un absurdo sin-sentido
o pinta con su existencia y su vida,
el cuadro de perfecta ARMONÍA.
En armonía está el hombre
cuando hay un equilibrio
entre sus emociones pasionales
y su intelecto racional y frío,
cuando sus ideas se pigmentan
con el rojo vivo de sus pasiones
y se convierten en entusiasmo
edificante y creativo;
cuando su corazón ardiente
hace un pacto amoroso
con la razón bien orientada
para dar a luz paz al alma viva.
En armonía está el hombre
cuando no es estanque, sino río,
y en su constante travesía
hacia el Infinito,
los tropiezos dolorosos
con las piedras del camino
lo purifican y enriquecen
preparándolo para cumplir
su más noble tarea:
facilitar el reverdecimiento
de los prados por los que pase;
cuando se “sabe”
y se “siente” parte
de la raza llamada “Hombre”
y aun sin proponérselo deja el mundo
mejor de como lo encontró,
y hace a este más valioso;
cuando se siente
parte integral del Universo;
cuando ama la vida
y la agradece... cada día.
Martín Villanueva Reibeck
________
Los individuos plenamente vivos
son capaces de experimentar
la plena gama y galaxia
de los sentimientos humanos:
la admiración, el terror,
la ternura, la compasión,
la agonía y el éxtasis.
John Powell
_______
Arca
Publicar un comentario