Los hombres del siglo XII amaron
apasionadamente aquellos grandes viajes
(los peregrinajes); les parecía que la vida del peregrino
era la perfecta imitación de la del cristiano.
Porque ¿qué es un cristiano sino un eterno viajero
que en ninguna parte se encuentra a gusto,
un transeúnte en marcha hacia una Jerusalén eterna?
ÉMILE MÂLE
Envueltos todavía en la bruma de la historia, ahí van, peregrinos de la Edad Media, camino de Compostela. De Somport y Rocensvalles a San Juan de Ortega. De Burgos a Astorga. Del monte Irago a Noya.
¡Utreia! ¡Herru Santiagu! es el grito estremecedor con que cada mañana sus almas andrajosas y polvorientas reinician el camino. Peregrinar apenas imaginable. Absoluto e inmensurable en el sacrificio y en la compulsión.
Puesta la vida toda en hacer del itinerante padecimiento corporal la peregrinación del alma. Como si sólo el hambre, la sed, el cansancio, el desfallecimiento y todas las penurias fueran pruebas palmarias de la disposición de ella al encuentro con ese su Dios dolorosamente parido desde el dolor y la perplejidad. Un encuentro mediado por el santo; «Por Santiago a Dios» es la consigna. En la confesión implícita de que sus propias fuerzas no alcanzan para traspasar el umbral.
Transformar la peregrinación en sacramento para que realice su significado. Y también en rito que, año tras año, reitera la esperanza de la eficacia del gesto. Obsesivo anticipar lo esperado al fin de la vida, en cada pisada, en cada tropiezo y caída, al iniciar al alba el camino y al reposar cada noche los miembros doloridos. Porque está en juego la salvación, que es más que la vida. Y es, en esa obsesión, el terror de condenarse el que desaloja toda complacencia, toda morosidad. Sólo el sueño y el mendrugo para poder continuar. No el canto del ave ni la belleza del arroyo. Sólo andar y andar. Andar de peregrinos. De hijos de la lejanía y del terror, que con lágrimas polvorientas invocan al Padre, en pos de la purificación de una culpa que saben, de otras que suponen y de tantas que les achacan.
En pos, dicen, de la Jerusalén Celeste, que para ellos es la patria definitiva, la del perdón y la paz. Aquella que intuyen eterna y celestial, ucrónica y utópica. Ese punto de llegada en que el último tramo infinitesimal de la horizontalidad del camino imaginan fundirse con la verticalidad de lo celeste. Como si fuera esa intersección de la Cruz Cósmica en que los primeros cristianos vieron crucificado al Verbo para que no se hundieran ni el universo ni el hombre. Como aquella otra -imaginada por los griegos- trazada por el encuentro de Okéanos y Uranos, en la que el Kosmos se liberaba del Kaos. Y, también, punto de liberación del yacer, del arrastrarse con el vientre pegado a la tierra, de la reptilidad ancestral y cotidiana, cuya memoria y experiencia desde siglos era vivida como encierro, sujeción, prisión y tiniebla.
Ese punto tenía para ellos un nombre: el de Santiago. Y un lugar preciso de la tierra, al que llamaban «Compostela» - «Campo de la Estrella»-, como lo había hecho el ermitaño Pelagio al ver posarse sobre él la estrella que le indicaba la tumba del apóstol. Era hacia allí hacia donde iban. Tensos hacia el logro de la salvación, de la postura erguida y de la luz, en la creencia y en la esperanza de ya no habría distancia entre sus palmas, dolorosamente extendidas hacia lo alto, y las estrellas. Entre la finitud del niño y la infinitud del padre. Entre el hombre y Dios. Para ello, sin poder jamás confesárselo, habían concebido sus entrañas a Santiago y a Compostela.
Esperanza de una Jerusalén Celeste. Desmesura atávica de la que, a pesar del mito y de la metáfora que, desde el malentendido de los orígenes hasta hoy, la prohíjan, también tenemos que liberarnos. Porque no hay viajes que emprender. Ni caminos que andar. Ni peregrinajes. Ni un Punto Crucial que haga posible investirnos de divinidad. No los hay que nos libren de la reptilidad. Sólo, sí, un estado de espíritu, supremo y posible, que asumiendo al ancestral reptil que somos, hace de su conciencia y de su lucidez una parte viva y palpitante del universo. Conciencia de la infranqueable finitud que da conciencia amante y creadora al hombre y de la que la culpa, si la hay, es la expresión más dolorosa. Es ésta la única Jerusalén posible. Allí está el Gran Templo de lo Innominado, en el que el Dios de la Paz palpita oculto tras un velo eternamente irrasgable y cuyo infinito misterio y gloria torpemente bosquejan el cielo, la tierra, el sentido ínsito de la trascendencia y la hondura del hombre.
Es fe de los cristianos poder llegar a verLo cara a cara, si fue el peregrinaje dar de comer al hambriento y de beber al sediento. Y es también su fe que sería indebida esa visión, además de gratuita. Lo que en la bruma de la historia no es posible descifrar es si ésta fue también la de los que iban camino de Compostela. No vemos a su paso ni hambrientos ni sedientos que se les acercaran, ni cuenta la historia que, si los hubo, volvieran consolados. Sólo nos dice que, a veces, fueron ellos protagonistas de depredación, violación y pillaje.
Si el don no se diera, si verLo cara a cara nos fuera negado, ciertamente desde esa conciencia de reptil ya habremos, de alguna manera, imaginado el Rostro, al palpar las arrugas del Velo palpando el rostro de cada hombre hambriento y de cada hombre sediento que, de nuestras manos, hubiera recibido el pan y el agua.
No ya peregrinaje. No ya peregrino. El que está a tu lado es Jerusalén. Y el Templo, Y el Rostro. Seas cristiano o no.
Esto me pareció ver, después de haber leído el relato de Émile Mâle. Y me fue de consuelo, en mi andar y en mi búsqueda de peregrino redivivo. Fue así que me detuve. Que intenté ver el Rostro de quien estaba a mi lado. Sentí llenos de polvo mis párpados y borrosa mi mirada. Llegué a entreverlo. Apenas. Y con dolor en los resecos ojos de mi alma.
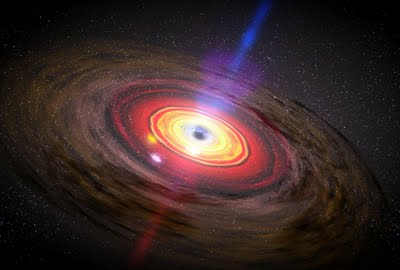















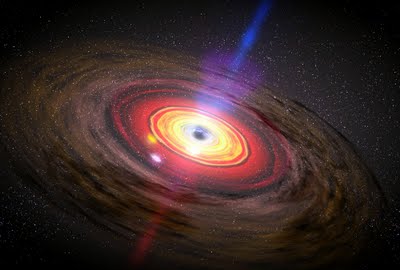
No hay comentarios:
Publicar un comentario